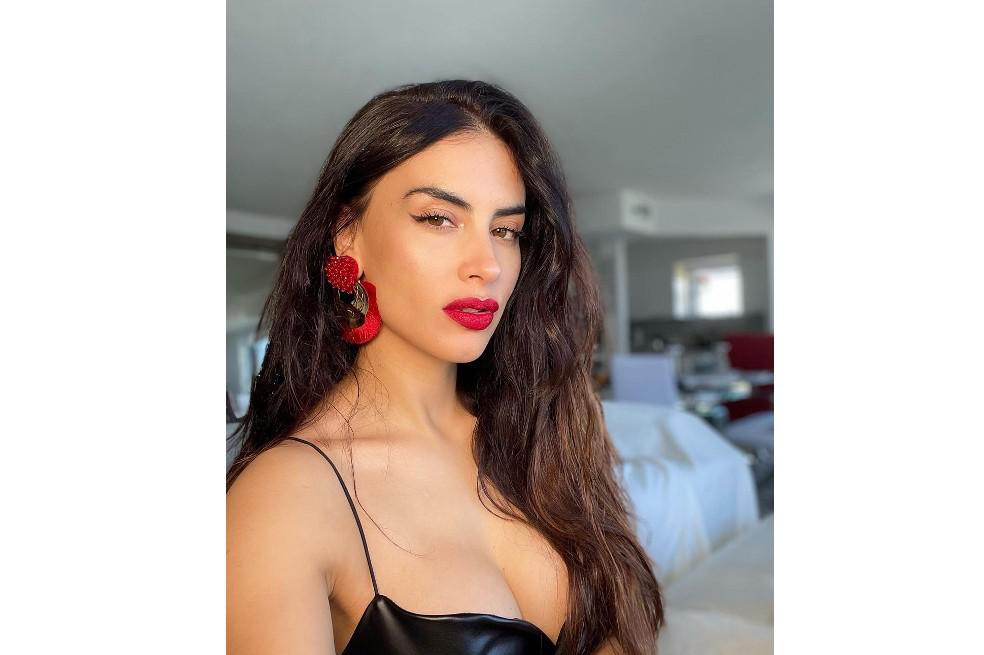Parabanes entre lo público y lo íntimo
La razón por la que el título de este trabajo no anuncia con toda exactitud el tema que tocará es por pura cortesía lingüística. Realmente podría resultar desagradable un encabezamiento que expresara algo así como “la ciudad, un gran urinario público”.
Y en cuestión este es el asunto. Ya casi se nos hace habitual contemplar a cualquier hora y en cualquier parte, a hombres que ante el apremio de orinar, sencillamente se viran de espaldas y como si con ello un parabán se extendiera a su alrededor, evacuan su vejiga tan plácidamente como si el escenario fuera el cómodo baño de su vivienda.
No se trata de personas ebrias por un día ni de las que viven en ese permanente estado, que urgidos por la ingestión abusiva de bebidas alcohólicas como la cerveza, y en pleno desequilibrio por el efecto que les producen, encuentran en algún oscuro rincón citadino el refugio para aliviar su necesidad. Más bien es una práctica que poco a poco se empieza a hacer cotidiana y que si no hacemos algo para detenerlo ya será dentro de poco como estornudar o toser en público.
Cierto es que no abundan en la ciudad los baños públicos como espacios socorredores de esos naturales instintos, y aunque algunos con muy buenos servicios en el trato personal y agua disponible ya se dejan ver en espacios céntricos, no son aún suficientes. Pero no son esas carencias una justificación para tales espectáculos.

Hay una desvergüenza en el hecho de creer que esos hábitos son para efectuarlos en presencia de los otros. Algunos hasta terminan de acomodarse el pantalón mientras se incorporan al flujo de peatones que entre muchas otras imágenes acaban de contemplar una escena bien íntima que además resulta irrespetuosa y chocante.
Pero lo más preocupante es que algunos empiezan a asumir —a juzgar por sus desempeños— el hecho como una práctica corriente. No es poco común ver a madres con pequeños que, sin el menor reparo, son en el mejor de los casos, ligeramente apartados para bajarles el zipper a niños o agachar a niñas, y despojándolas de su prenda interior, hacerles sentir que pueden en plena calle ser fisiológicamente felices.
¿En qué momento, si no es en todos los posibles, es preciso hablarles a nuestros niños del pudor y del decoro humanos sin los cuales no podemos ser dignos y respetados? ¿Podrá comportarse nuestra futura descendencia como personas socialmente civilizadas si desde que abren los ojos ven como actos permisibles los que sin discusión son soberanamente íntimos?
La educación que recibimos los adultos de hoy de nuestros padres y abuelos nos condujo a distinguir muy bien entre eventos públicos y privados. Ellos nos enseñaron que hasta las urgentísimas demandas de un bebé que pide ser amamantado requieren de determinado escrúpulo y no por ello es preciso exhibirse sin los debidos cuidados.
¿Cuándo fue que empezamos a borrar esos límites? Ofrecernos en pleno apogeo de esos actos fisiológicos puede llegar a ser un día a fuerza de repetirlo como tomarse un vaso de agua al trasluz. El retroceso será muy lamentable y tal vez entre susurros casi tribales alguien le cuente a su semejante que en un tiempo no tan lejano orinar en público era inaceptable.