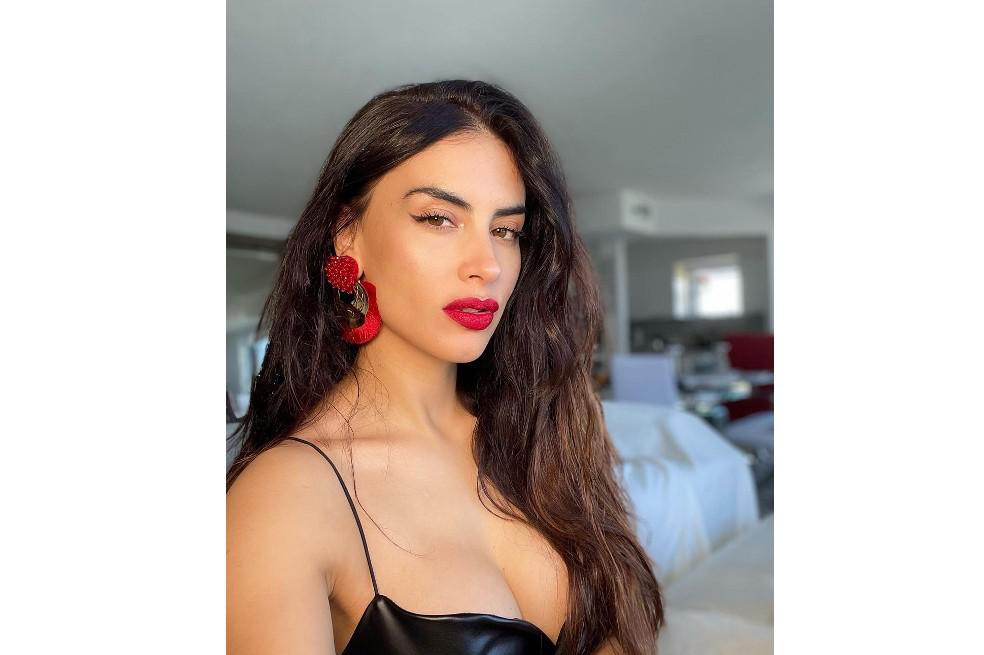El trágico final de la periodista alemana que despreció a su madre, abandonó a sus hijos y se volvió guerrillera en la década del ‘70
9 de mayo de 1976. Por los pasillos helados de la prisión de Stammheim sólo se escuchan los pasos de los guardias, el taconeo contra las baldosas, y el golpe de las llaves contra las puertas metálicas de las celdas. A las 7.34, un grito. Los que antes caminaban, ahora corren. En pocos minutos más de 11 personas están en esa celda. Alguien baja el cuerpo de la mujer y lo apoya en el suelo. Ni siquiera intentan maniobras de reanimación. Es evidente que no hay nada por hacer. Suben el cuerpo a una camilla, lo tapan con una sábana y lo llevan a la camioneta morguera de la prisión. Dentro de la celda, algunos hombres revisan los pocos papeles, rebuscan entre la ropa tirada. Buscan algo más, algo que no encuentran. Al día siguiente, la noticia es tapa de todos los diarios alemanes. Ulrike Meinhof se había suicidado en prisión. Tenía 41 años, dos hijas que hacía años que no veía y era la guerrillera más famosa de Europa.
Ulrike Meinhof fue una de las líderes de la agrupación guerrillera alemana Baader-Meinhof. De periodista de opiniones fuertes derivó en integrante irreductible del grupo armado que tuvo en vilo a Alemania Occidental durante la primera mitad de los años setenta.
Su agrupación fue conocida también como la RAF (Fracción del Ejército Rojo). Ulrike desde hacía años se desempeñaba como periodista del periódico comunista Konkrete. Su estilo frontal la había hecho conocida. Se fue radicalizando a los ojos de sus lectores sin que estos supusieran el giro que daría su vida.
En mayo de 1970 consiguió que Andreas Baader fuera llevado hasta un centro especial para que ella pudiera entrevistarlo para concretar un libro que firmarían a dúo. Baader hacía unas pocas semanas que estaba detenido. Era el líder de la RAF. Después de algunas acciones de mediana notoriedad, se puso en el centro de la escena tras el incendio de unas grandes tiendas en Bonn. Fue detenido y juzgado, pero pronto dejado en libertad condicional. Aunque tiempo después lo detuvieron en la calle por exceso de velocidad. En ese operativo los policías descubrieron que el auto que manejaba era robado. Baader tuvo que volver a la cárcel para cumplir con la condena pendiente y con la nueva. Ya no era visto como un revolucionario sino simplemente como un delincuente común, algo torpe.
La entrevista con Ulrike, que ya había renunciado a su puesto en Konkrete para dedicarse a la lucha armada, era una mera excusa para que los compañeros de Baader pudieran orquestar su fuga. Ella debía oficiar de silenciosa cómplice. Pero en el momento decidió tomar parte activa y escapar con Baader. A partir de ese momento, al grupo se lo conoció como Baader-Meinhof.
Durante más de un año, los manifiestos revolucionarios y las acciones violentas se multiplicaron. Atentados, secuestros, robos para obtener financiamiento. Ulrike viajó a Jordania a recibir entrenamiento y capacitación de grupos extremistas. Pero ella y sus compañeros alemanes duraron poco. Fueron expulsados por problemas disciplinarios (aunque ellos intentaron modificar retrospectivamente los hechos y hablaron de choque cultural).
Sostenían, en manifiestos en los que se veía con claridad el estilo y oficio de Ulrike, que la Guerra de Vietnam y el avance capitalista mostraban que el sistema estaba agotado, que era el tiempo de la revolución. Citaban a Fanon, a Debray, a Mao. Soñaban con apoyos que nunca tuvieron. Estaban alejados de una sociedad que pese a su idealismo los miraba con horror, que rechazaba sus métodos violentos. Una sociedad que explícita o implícitamente apoyaba los severos métodos represivos del gobierno alemán. El pasado se cernía sobre el país. Era una nube negra de la que escapaban, que querían disipar.

Las motivaciones que la Baader-Meinhof esgrimía se basaban en la represión policial a marchas estudiantiles, la muerte de algunos militantes juveniles bajo las balas policiales, una pequeña recesión que detuvo el Milagro Alemán a fines de los sesenta, la intervención norteamericana- o al menos la importancia de su influencia en la Alemania Occidental moderna-, y el ejemplo de lo que pasaba en Vietnam. Pero no alcanzaban a conmover a una sociedad que deseaba mirar para adelante porque lo que tenía en el pasado reciente era atroz. Y si miraba para el costado, en especial el oriental, veía la opresión y las faltas de libertades del otro lado del Muro. La mayoría de la sociedad alemana creía que era tiempo de construir, de mejorar lo que se tenía, pero que la violencia no era el camino. Ulrike, Andreas Baader y sus compañeros no supieron leer esto.
En noviembre de 1971, Renate Riemeck le dirigió una carta pública. La títuló: “Por favor, abandona, Ulrike”. Allí le decía que estaba tomando el camino equivocado. Era una crítica feroz a la acción de la RAF y, al mismo tiempo, un elogio cariñoso de la inteligencia y el genuino compromiso político de Ulrike. Decía que no debía confundirse la crítica y oposición contra medidas autoritarias con la posibilidad de llevar adelante una rebelión total. La guerrilla urbana al estilo latinoamericano era algo que no podía funcionar en Alemania. Insistía en que debían rever sus acciones, pensar en las muertes que habían ocasionado porque todavía estaban a tiempo de enmendarse. La carta produjo una enorme conmoción porque la firmante no era una ciudadana cualquiera. Renate Riemeck era la madre de Ulrike y esa carta era un intento desesperado, tal vez el último, para recuperar a su hija. Pero fracasó. Pocos días después llegó la respuesta de Ulrike. Terminante, furibunda. El título era: “Una madre esclava le ruega a su hija”. La respuesta destilaba sarcasmo y hasta algo de odio. Le reprochaba a su madre que pretendiera que ella, Ulrike, resignara su libertad. El resto del texto era una reafirmación de su camino en la lucha armada. Una cerrada defensa de sus acciones. Esa carta fue la señal definitiva de que Ulrike había hecho volar los puentes con su pasado. A partir de ese momento, solo le quedaba la lucha revolucionaria. Todo lo miraría con ese prisma distorsionado.
Ulrike, según algunos allegados, había caído en una depresión después de los últimos atentados. Su agrupación no conseguía el apoyo que ellos hubieran deseado. La sociedad alemana, previsiblemente, condenaba la violencia. Al mismo tiempo, las fuerzas oficiales la acechaban. Podía sentir la persecución. A esa altura, ningún lugar le parecía seguro. Hasta que la policía irrumpió en el departamento que utilizaba de guarida. Los agentes tardaron en darse cuenta que habían atrapada a la enemiga pública número 1. Sospecharon que se trataba de alguien importante por la resistencia que opuso al arresto. Estaba muy desmejorada, casi irreconocible. Lo que los terminó de sacar las dudas fue una radiografía de cráneo que mostró una placa metálica que Ulrike tenía instalada desde hacía más de una década. Al día siguiente, fue llevada al penal de Stammheim. Una celda en aislamiento. Allí pasó los siguientes 14 meses. Una tortura sofisticada, que alteró su percepción de la realidad, que puso a prueba su cordura. Sin ver a nadie, sin contacto humano, sin descanso de esas paredes desnudas y blancas. Sin la posibilidad de hablar con nadie más que con ella misma. Los días duraban semanas. Tenía totalmente distorsionada la noción del tiempo.
El resto de los miembros de la banda que estaban detenidos pasaban por lo mismo. Muy cada tanto podían ver a sus abogados. Las visitas las tenían prohibidas. A través de sus abogados coordinaron una huelga de hambre para intentar que las condiciones de vida en la cárcel se modificaran. Pero nada pasó. Las autoridades veían impasibles como cada día la bandeja con comida permanecía intacta y su salud se deterioraba. Hasta que Holger Meins, miembro de la RAF colapsó y murió. Meins había llegado a pesar menos de 50 kilos pese a su 1 metro 83 cms de estatura.
A partir de ese momento, los funcionarios carcelarios y judiciales no tuvieron más remedio que mejorarles las condiciones de detención a los integrantes de la Baader-Meinhof.
El juicio concitó la atención de la opinión pública alemana. La figura de Ulrike atraía por su formación, su capacidad de articular ideas y su inesperada elección de la opción armada. Era vista como una madre que había abandonado a sus dos hijos, que urdía atentados y amenazaba a toda Alemania. Los acusados denunciaron abusos de parte de los carceleros; sostuvieron que las conversaciones con sus abogados eran grabados ilegalmente y que los letrados fueron presionados para que dejaran el caso y se exiliaran. La justicia alemana acusaba a los abogados de excederse en sus funciones y oficiar de cómplices de los acusados. El juez dispuso de defensores oficiales que los miembros de Baader-Meinhof en el banquillo se resistían a aceptar. En medio de estos polémicas, en las audiencias se ventilaban las distintas acciones violentas que la agrupación había llevado adelante.
Tanto Ulrike como sus compañeros lograron ser eximidos de estar en las audiencias debido a su frágil estado. Las condenas fueron contundentes. Treinta años de reclusión para cada uno de los acusados. Les endilgaron 4 asesinatos, más de treinta casos de lesiones y otros tantos atentados contra la paz pública, y la organización de células subversivas.
Un cimbronazo se produjo cuando en la mañana del 9 de mayo de hace 45 años encontraron a Ulrike Meinhof colgada en su celda. Los oficiales carcelarios entraron al lugar, no protegieron la escena ni sacaron fotos de cómo encontraron el cuerpo. Once personas pasaron por ahí en pocos minutos. El informe forense fue apresurado, breve y contundente. Se había ahorcado con una toalla. Suicidio. Pero los rumores pronto hablaron de que había sido con unas sábanas. Otros creyeron haber visto signos de violencia en el cuerpo. Algún detenido declaró haber escuchado ruidos raros en medio de la noche. Sus compañeros aseguraron que se trató de un crimen, de un homicidio para callar a la mujer que molestaba al poder. Con el tiempo hasta hubo quien dijo que había signos de violencia sexual y restos de semen en su ropa interior. Lo cierto es que su muerte quedó en una nebulosa que no parece que la historia vaya a despejar.
Todas estas sospechas se intensificaron un año después. Con sus líderes presos y con Ulrike muerta en circunstancias poco claras, la banda tuvo un renacimiento virulento con nuevos miembros. Hubo asesinatos, secuestros, una ola de violencia que generó una crisis política en Alemania. Se lo llamó el Otoño Alemán. El punto cumbre fue cuando una agrupación palestina, en apoyo de la Baader-Meinhof, secuestró un avión de Lufthansa repletó de pasajeros y lo desvió hasta Somalia. Un comando alemán -actuando por primera vez en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial- lo liberó sin que muriera ningún pasajero. Cuando las noticias se conocieron, tuvieron una repercusión impensada en el penal en el que pasaban sus días Andreas Baader y sus compañeros. Esa madrugada los tres aparecieron muertos en sus celdas. La versión oficial habló de suicidio. De un pacto suicida. Pero Baader y otro aparecieron con un tiro en la cabeza y un tercero se habría suicidado de cuatro puñaladas. Las dudas surgieron de inmediato. ¿Cómo ingresaron las armas? Las autoridades se apuraron a culpar a sus abogados de haber hecho ingresar de manera clandestina las armas. La investigación se cerró de inmediato. Una vez más.
La Baader-Meinhof o la RAF tuvo varias reencarnaciones a través de los años hasta su disolución definitiva en los años noventa. Produjo varios atentados que dejaron como saldo 34 muertos y cientos de heridos.
SEGUIR LEYENDO: