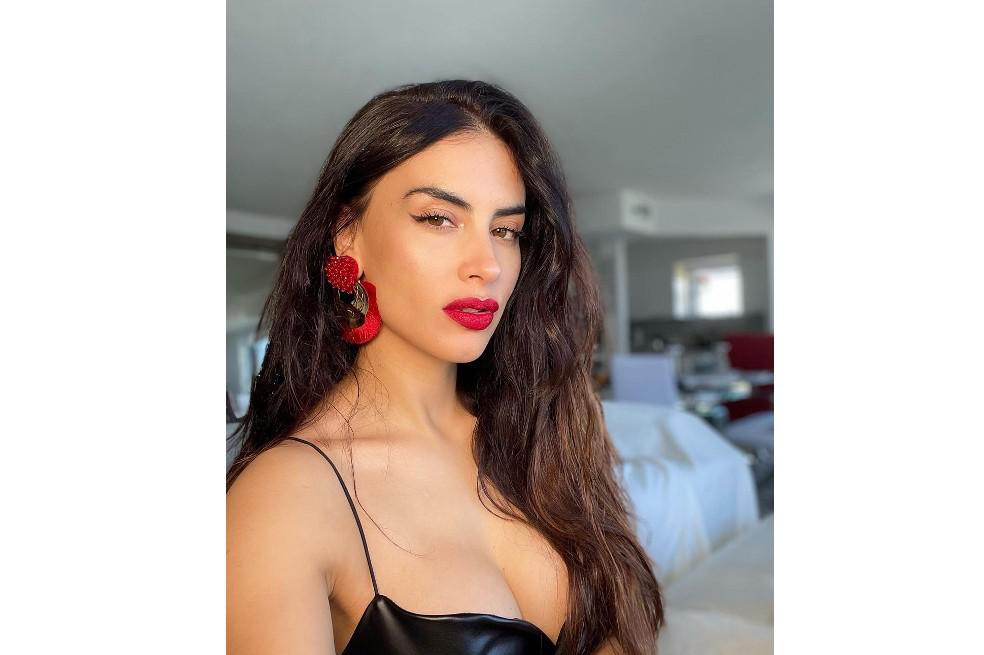Cuando no hay culpables, de Lelia González (primeras páginas)
El origen del efecto devastador de la impunidad es el tema del que escribe la poeta y narradora venezolana Lelia González en su novela Cuando no hay culpables, publicada este año y disponible para todo el mundo a través de la plataforma Amazon. “Una extensa escritura donde no falta nada”, ha escrito Alberto Hernández sobre esta novela. “Donde los personajes se mueven como peces en el agua, cuyos diálogos, ajustados al discurso abogadil, cubren toda la obra, con sus matices cotidianos, eróticos, vecinales, callejeros, rutinarios. Es una novela país”.
De Intenso Efecto
Esa tarde, cuando el inclemente verano en su clímax descargaba su ardentía lujuriosa en el ya agobiante sofoco del tráfico vehicular, en la barahúnda de aquella hora pico, Justiniano Moreno conduce desde el propio centro de la ciudad capital intentando alcanzar una vía alterna sugerida por el boletín de tránsito radial. Pugnaba por avanzar en atropellada competencia con los otros conductores para poder recorrer las escasas cuadras que lo separan de la entrada a la autopista que a un nivel más elevado, recorre la ciudad bordeando la montaña. Con su presuroso ritmo del saxo alto Duke Ellington violentamente sustituye al ya tedioso noticiero radial una vez franqueada la vía para el ansiado fluir. Algo grato debe compensar la ausencia del aire acondicionado del automóvil antojado de repente en no funcionar, justamente en la temporada más calurosa del año.
Justiniano Moreno se preguntaba una vez más si el inusitado calor no estaría estimulado por la necesidad, manifiesta en determinadas rigideces, de encontrarse cuanto antes con su mujer. Le ocurría con frecuencia —admitía— que el recuerdo de sensaciones compartidas con su pareja desencadenaba una subida de la temperatura corporal. La inminencia del placer justificaba, sin posibilidad de duda, recorrer a esa hora la ciudad de polo a polo. No era momento para pensar en las inevitables diferencias de personalidad o criterios. Kity era en las lides amatorias su otra mitad. El complemento perfecto. Hasta el extremo que, como en ese instante, únicamente de recordarlo sus músculos se crispan y su piel se eriza recorrida de improviso por el fogonazo de tan indescriptible sensación plena de urgencia gratificante. Impulsivamente reaccionó. Su afición al jazz llenaría el entretanto imponiéndolo al subir el volumen de la música.
En Kity, adicionalmente podía verter su otro vital desahogo. Luego del amor ella aporta la virtud de escuchar comprensivamente las aventuras o tal vez inverosímiles desventuras que él ha debido sortear en los difíciles vericuetos de su desempeño como abogado litigante, especialmente si aspiraba permanecer fiel a los principios que su difunto padre Profesor Emérito de la Facultad le endilgara, junto con el nombre del Padre del Derecho Romano. Así ungido y pudiéndose contar ahora como miles los años que han pretendido preservar aquellos enunciados, el doctor Moreno intenta sobrevivir en el enrarecido medio de la época, con una profesión en la que, paradójicamente, era toda una hazaña mantenerse fiel a los preceptos de “Honeste vivere, alterum non laedere y suum cuique tribuere”, (vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada quien lo que le pertenece) afrontando la casi imposible misión de obviar la llamada “matraca”, soborno que no siempre sería posible evitar para salir airoso en un Juicio. Aun teniendo toda la razón, con todo a su favor. No siempre el cliente por muy inocente que fuese, puede disponer de los recursos económicos para satisfacer el voraz apetito de jueces, secretarios y alguaciles. Kity le estimula el ánimo necesario para que persistiera en no dejarse extorsionar, sosteniendo ser indispensable romper ese círculo vicioso. “Hay que evitar propiciarlo, porque mientras más se acepta más se hace” —insistía ella.
—Pero desgraciadamente, mientras menos se hace menos juicios se ganan —expresó para sí en alta voz Justiniano, al momento de abrir remotamente el portón eléctrico del estacionamiento de su residencia.
Kity recién salida de la ducha, perfumada y envuelta en una gran toalla de baño, se afanaba en terminar de preparar la comida “él está por llegar y aún no me he vestido” —pensó.
La puerta se abre de pronto. Justiniano va directo a su encuentro. Los besos profundos desempeñándose a la perfección para exacerbar las ansias de ambos.
—¡Los plátanos fritos también se están quemando! —atinó a decir ella cuando él con un movimiento certero y sin mirar, apagó la cocina.
Allí mismo se amaron. No daba tregua el éxtasis para intentar movilizarse del lugar del choque de los cuerpos. Algo más tarde y sin poder precisar el momento, miraban divertidos la delatora humedad del sofá.
Cenaron. Deliciosamente también. La sobremesa propiciando las confidencias de las cotidianas dificultades en el trabajo de ambos. El toque jocoso usualmente provenía de las inesperadas anécdotas coleccionadas y extraídas del trabajo de Kity en Bienes Raíces. Lo que él tenía que contar difícilmente era para reírse.
—Si te cuento, cariño, lo que me ocurrió hoy. Como sacado de una película —comenzaba Kity su anécdota visualizando la secuencia en el violeta del Perfect Amour.
Supo ella posteriormente por sus compañeros de trabajo, que lo ocurrido era más frecuente de lo que había imaginado. Entró al apartamento junto con el potencial cliente. Desestimó la sorpresa al percibir un ruidito rítmico, puesto que contaba con la garantía del propietario de que el inmueble estaba deshabitado. Se trataba de un bonito apartamento vacacional frente al mar, privilegiadamente ubicado a solo treinta y cinco minutos de la capital y conocido por ella previamente cuando le fueron entregadas las llaves. Por ello imaginó que tal vez hubiera una gota de agua botándose en la ducha del baño incorporado a la habitación, desde donde el oído indicaba que provenía. Quizás la última vez se olvidó de cerrar la llave de paso del agua, aunque se reconocía muy cuidadosa en estos detalles y no era solo fama. “Pero pasa. Suele pasar. Si hasta al mejor cazador se le escapa la liebre”. El inesperado lugar común que atrajo su mente le incomodó. Su poca creatividad le predecía que no era ese su mejor día, cosa que prefirió atribuir no al horóscopo sino al biorritmo. Le sonaba más científico.
Seguida por su cliente, abrió despacio la puerta de la habitación con la intención de atrapar la gota sonora dentro del baño interior y que en ese instante aumentó en intensidad y velocidad. Antes de volver a cerrar miró solamente lo suficiente: la desnudez de los cuerpos entrabados delataba el momento cumbre en que su íntima galaxia con piso de estratosfera los hacía ajenos a cualquier cosa que ocurriese fuera de ellos, imposibilitándoles percibir tampoco la presencia de Kity y su acompañante. Ante el signo de interrogación en que se había convertido la cara del posible comprador, ella respondía encogiéndose de hombros y señalando la salida del apartamento diciéndole:
—Lo invito antes que todo, doctor Caraballo, a tomarnos un café abajo en la cafetería frente a la piscina. Así conoce las increíbles áreas recreacionales de este estupendo edificio.
Justiniano reía en sonoras carcajadas a coro con las de su mujer, que todavía no terminaba de exclamar: “¡Increíble!… ¡Increíble! Por supuesto que se lo conté al dueño quien me llamó más tarde para explicarme, todo avergonzado, que él no estaba enterado de que su hijo había sacado copia de las llaves del apartamento”.
—Y bien, tesoro —le recordaba ella—. Ahora te toca a ti. Me muero por conocer los detalles del solemne lío ese que afrontan mis amigos los dueños del diario El Contemporáneo, con el tal documento de venta que apareció de repente y el humor de Ricky bautizó “chimbo”. A pesar de mi intriga y de la confianza que tengo con ellos, no he querido telefonearles todavía hasta que tú me cuentes exactamente lo ocurrido.
Justiniano, repentinamente serio y pensativo, hizo en la no muy prolongada pausa de silencio un minucioso acopio de la memoria para enterar a su mujer, con lujo de detalles como a ella le gustaba, de todo lo acontecido en la sede del medio impreso El Contemporáneo.
Empezó por describirle la impresión que le causó aquella mujer, rondando la quinta década según le informaron, de porte arrogante y mirada vacía característica de quien no permite traslucir sus verdaderos sentimientos y emociones.
La perplejidad provenía de la incoherencia de los detalles. Habiendo ocurrido el fallecimiento del padre y dueño del periódico, la mujer, hija de un primer matrimonio, escasos diez días atrás se había comunicado telefónicamente con Estrella, una de las legítimas herederas y buena amiga de Kity, para informarle que había estado gestionando lo de su acta de nacimiento, único recaudo que estaba haciendo falta para presentar en conjunto ante las autoridades la declaración sucesoral. Le había costado mucho esfuerzo superar los inconvenientes burocráticos usuales en esta nación para obtener un documento tan simple, fue el argumento esgrimido. Pidió, por favor, con una empalagosa amabilidad, esperar un poco más, “como unas dos semanitas”. Válido y confiable argumento para conceder la prórroga, refrendado por el manipulador diminutivo. ¿Cómo acoplar entonces esto con lo que ahora sucede? Ella, la mismísima, se había presentado a la empresa en compañía de dos abogados conocidos no exactamente por su buena reputación, a tomar posesión de las instalaciones de El Contemporáneo, la empresa desde siempre propiedad de amigos de infancia de Kity, con la presunción de hacer valer un documento de compraventa en el cual el difunto, supuestamente le había vendido muchos años atrás a esta presunta sucesora, sin que nadie estuviera enterado y por un precio actualmente irrisorio, es decir el mismo de cuando fue fundada, la casi totalidad de las acciones de la Compañía Anónima Diario El Contemporáneo.

La interrogante esencial, pasada la sorpresa, ha sido: ¿por qué si tenía ese documento desde hace tanto tiempo no lo mencionó siquiera antes? ¿Qué sentido tendría esperar cuatro meses para presentarse con esto? Pudo haberlo dicho inclusive desde el mismo día del funeral donde ella irrespetuosamente hablaba de herencia ante el cadáver aún insepulto. Decía en la funeraria, y asegurándose de que todos pudieran oírla, tener la propuesta de que, como el padre no hizo testamento, lo correcto sería ponerse todos los herederos de acuerdo amistosamente para presentar una sola declaración sucesoral, ya que esto agilizaría las cosas especialmente en Buenaventura, un país donde todo eso era tan complicado. El asunto, tan indelicada e inoportunamente ventilado, molestó sobremanera a un amigo íntimo del difunto quien airadamente, la abordó exigiéndole respeto y dejar eso para mejor oportunidad.
Difícil tarea ensamblar, además, sus posteriores y muy frecuentes contactos tanto telefónicos como en persona, no únicamente con el abogado de la familia sino con los demás miembros, en lo que se interpretaba como un gesto de buena voluntad. El acercamiento amistoso que todos preferían: “Si hay otros herederos legítimos que puedan demostrarlo, los reconoceremos”, era el criterio unánime en esta familia.
El doctor Justiniano Moreno, no menos impactado e incrédulo, ordenaba a sus clientes desde el otro lado del hilo telefónico:
—¡Opónganse, muchachos!… No entreguen. Por nada del mundo se dejen amedrentar.
—Vinieron con un oficial de policía, doctor Moreno —le informaba Ricardo esforzándose por no dejar traslucir en su voz indicio alguno de susto y confusión.
—¡Pura táctica intimidatoria, chicos!… Ese uniformado no tiene facultad para eso. Creo no equivocarme al sospechar que para asustarlos a ustedes llevaron al policía custodia asignado al Despacho de Gobierno donde trabaja ese abogado tramposo. Insisto. No se les ocurra entregar nada, ningún documento que les pidan. Si es preciso acudan al personal privado de seguridad mientras llego en el menor tiempo posible… ¡opónganse firmemente!
—Entendido, doctor —respondió Ricardo ya con el ánimo que da el apoyo— Lo estaremos esperando y entretanto seguiremos fielmente sus instrucciones.
Minutos después, sorteado el pesado tráfico automotor a través de vías alternas, Justiniano Moreno se enfrentaba a los colegas que asistían a la presunta única propietaria. Les participó que en representación de sus clientes él no reconocía ese documento. La sospecha de trampa se acrecentaba aún más luego de comprobar que ni siquiera mostraban el documento original sino una copia certificada por una notaría de otra localidad donde supuestamente se llevó a cabo la negociación en un tiempo, además, sospechosamente premeditado y preciso, para que en la sucesión no procediera la colación. Es decir, que entra automáticamente a formar parte de la herencia a repartir, toda propiedad vendida hasta dos años atrás del deceso.
—Para hacer valer eso —dijo Justiniano con sutil despectivismo— ustedes deben presentarse aquí con un tribunal y que sea el propio juez quien lo ordene. ¡Ah! Pero eso sí. Por lo menos traigan también el documento original.
—Por lo pronto exijo que se vayan. No desearíamos vernos obligados a usar métodos más persuasivos —dijo Ricardo dirigiendo la mirada hacia los vigilantes privados de la empresa, presentes y esperando órdenes en ese su despacho de director.
Inmediatamente después que los frustrados tomistas se retiraron, se realizaba una reunión de emergencia a puerta cerrada con presencia de todos los miembros de la familia afectada y el abogado amigo. Justiniano Moreno, aunque las apariencias le resultaban elocuentes de la falsedad del tal documento de compraventa de acciones de la empresa, quiso conocer la opinión de cada uno de los herederos del occiso, en cuanto a una remota posibilidad de que se hubiese en efecto realizado esa venta.
—Amigos —les dijo en tono de confidencia—, debemos comenzar por tener bien claro que nuestro abogado es como el médico personal quien necesita y debe estar enterado de la verdad, sea cual fuere. Por lo tanto es prioritario para mí saber si alguno de ustedes cree en la posibilidad de que exista realmente esa negociación para saber a qué atenernos. Quiero que sepan que esa venta también es posible impugnar, puesto que afecta “la legítima”.
Explicó el doctor Justiniano Moreno que “la legítima” en sucesiones, tanto con testamento como sin él, significa la cuota que se debe en plena propiedad a cada uno de los herederos, y que no puede ser sometida a ninguna carga o condición.
Cada uno de ellos expuso sus argumentos con la certeza de que esa venta nunca se realizó. Los alegatos destacaban la reconocida calidad moral del padre de familia fallecido, que hubiese sido incapaz de dejar fuera del patrimonio a sus hijos con quienes siempre convivió, siempre lo ayudaban en la empresa, preparándose por tanto, a sus instancias, en las profesiones acordes para continuar su obra. Imposible entonces concebir que hubiese hecho una negociación a sus espaldas. En el supuesto negado, él tenía la suficiente confianza y comunicación con ellos para habérselos informado y jamás mencionó nada de eso continuando la administración como de costumbre, por el contrario descargada en buena parte en ellos los últimos tiempos debido a sus problemas de salud.
Los argumentos de Ricardo y Estrella, con toda una vida al lado del padre, resultaban de peso. En primer lugar recordar que esa presunta hija-compradora, para la fecha en que figuraba que se realizó la negociación, vivía en el extranjero y por la otra parte el hecho de que el contacto diario los hacía expertos conocedores de la manera de firmar del padre, asegurando que aquel “lacito”, como lo calificaban, que pudieron ver en la copia presentada con toda certeza no era la firma de su padre. En base a esto se dispusieron a preparar una estrategia para defenderse de aquel asalto comenzando, sin pérdida de tiempo, por formalizar la debida denuncia policial.
Para mayor agilidad se distribuyeron las diligencias requeridas como eran: solicitar de inmediato en la Notaría donde se realizó la supuesta venta una Copia Certificada del documento, simultáneamente contratar al más reconocido grafólogo del país para realizar una experticia a la firma, asunto de gran importancia tomando en cuenta la lentitud con que cumple con éste requisito la Policía Jurídica. Por indicaciones de Justiniano, Estrella quedó comisionada a recabar todos los documentos disponibles, tanto públicos como privados, correspondientes a la fecha de supuesta venta donde apareciera la firma del difunto, puesto que serían requeridos para el examen grafotécnico y tenerlos a mano permitiría realizarlo en menor tiempo.
Salían de la Sala de Conferencias, cada uno dispuesto desde aquel mismo momento a cumplir su tarea. Justiniano se encaminaba con Ricardo para asistirlo en la denuncia policial y como despedida les dejó el estímulo de la esperanza.
—Me anima contar con tan buen equipo, chicos —les decía—. Con una buena estrategia y tan excelente factor humano es como se ganan las batallas.
Desde muy alto algo había caído, doña Penélope lo percibió como un bulto bastante pesado pero inerte. Su impacto emocional fue violento al agudizar la vista en la penumbra precursora del amanecer y observar unos pies “¡enormes!” —se dijo.
—¡Santo Cielo! —exclamó en voz muy alta para oírse bien a sí misma— ¡Es una persona allá abajo! Y después de una pausa razonó… Pero no emitió un grito ni un quejido al caer.
Más tarde, la puntualidad de lo acontecido quedó indeleble en su Diario:
Había estado desvelada esa noche. Suele ocurrirme cada vez que debo viajar muy temprano al día siguiente. Capricho incorregible de mi reloj biológico al no confiar en los despertadores. Decidí oponerme al insomnio levantándome para prepararme una infusión de tilo. Ayuda a veces. Fue así como, estando bien despierta, frente a la taza muy caliente cuyo líquido sorbía lentamente como en un ritual, escuché el estruendo de vidrios rotos. Corrí a la ventana y observé los vidrios regados sobre buena parte del estacionamiento descubierto que se divisa completa y perfectamente desde la poca altura de mi piso. Me satisfizo el ejercicio de consuelo de creer que la nitidez para mirar afuera, era la compensación al ruido y polvo que absorbemos y evitamos a los de más arriba, quienes habitamos un primer piso. Permanecí observando un rato con mi taza en la mano, sorbiendo a intervalos con la convicción de que el vidrio debió caer de bien alto para que se haya esparcido de esa manera. Miré con atención los dígitos luminosos del reloj frente a mí indicando 5.00 a.m. Sobresaltada de improviso traté de calmarme suponiendo: estaría mal colocado algún ventanal. Gracias al Ser Supremo que ocurrió a esta hora. Si hubiese sido de día podría haber matado a alguien. Si hasta niños pedalean por allí sus bicicletas. Me horrorizo de solo imaginarlo.
De pie junto a la ventana habían transcurrido en estas cavilaciones por lo menos unos diez minutos cuando, de súbito, vi el celaje de una sombra y enseguida aquel golpe seco. Un bulto bastante grande. El horror me embargó al comprobarlo: era una persona inmóvil allá abajo. Llamó mi atención que no se oyó una voz. Ni un quejido cayendo ni al pasar como una exhalación ante mis ojos. De pronto empecé a temblar. Tanto que me castañeteaban los dientes sin poderme contener. Me apretaba la mandíbula instintivamente para enfatizar la orden de quedarse quieta. Así en un instante, ya que vivo sola, como nunca hice conciencia de estar solísima y no como siempre me ufano parafraseando a un amigo poeta “acompañada conmigo misma”. No sabía que hacer. Lo real era que me había invadido la confusión… Y si llamo a alguien… ¿Pero a quién?—me preguntaba— No quiero involucrarme en esto. Quien sabe que gran enredo pueda ser. Mejor espero. Por lo que se ve ya no hay nada que hacer.
Los minutos pasaban antojándoseme lentísimos y nadie llegaba al sitio donde yacía el cuerpo que yo mantenía en la mira. Preferí apartarme de la ventana. Crecía en mí una peligrosa sensación de pánico y temí que me diera un soponcio. Me dirigí a la cocina y allí sentada terminé lentamente mi tilo que debí recalentar. Puesto que tiritaba a pesar de que me había echado una manta encima, la bebida caliente me sentaba muy bien. Mi malestar no impidió que la curiosidad, aún más poderosa, me impulsara a la ventana para asomarme brevemente de vez en cuando y comprobar que allí seguía todavía. Ya estaba considerando seriamente vestirme y bajar a la Conserjería ahora que estaba clareando. Mi conocimiento de que la conserje comenzaba su faena bien temprano, más o menos como a esa hora, pretendía animarme a salir.
Para el momento en que escuché voces ya había amanecido completamente y al asomarme se veía nítidamente el cuerpo con camisa azul y sin pantalones ni zapatos. La posición decúbito frontal no me permitía verle el rostro. Rauda me subí a una silla para ver mejor en el preciso instante que una muy grave voz masculina gritó:
—¡Dios mío… está muerto!
Solo unos momentos para que se escuchara el ulular de las sirenas. Un buen número de autopatrullas policiales invadió el área. Diligentes se atravesaban en todos los accesos al edificio y calles adyacentes acordonando el lugar. Dos autopatrullas llegaron hasta la planta de estacionamiento bloqueando las rampas. Impidiendo cualquier acceso, excepto a las autoridades, hasta donde yacía aquel hombre boca abajo.
En el exacto momento de concluir las anotaciones en su Diario sin olvidar colocar fecha y hora, doña Penélope quedó instantáneamente inmóvil como fulminada por la extenuación de quien ha descargado un pesado fardo. Así sentada continuó con la única actividad de su mente. La elucubración se fugó veloz interrumpida abruptamente por el insistente timbre de su puerta, sobresaltándola al punto de obligarla a saltar del alto taburete. La exclamación típica de un gran susto se amplificó como en una gran caja de resonancia llenando el pequeño espacio de su apartamento. Conjurando el temblor de sus rodillas que amenazaba derribarla, se iba acercando cautelosamente. El efecto lupa del Ojo Mágico le presentó la imagen varias veces aumentada de Imelda conserje del edificio aferrada al timbre, en estado de conmoción. Al borde del shock. Apenas abrió, Imelda lejos de entrar la halaba del brazo a lo que doña Penélope se resistía exigiéndole que se calmara y trataba de hacerla entrar comprendiendo que a la señora Imelda ni siquiera le salían las palabras. Con cada intento por hablar únicamente conseguía que le temblaran los labios y la lengua sin que le fuese posible articular palabra, la ayudó a sentarse haciéndole tomar un vaso de agua, que tuvo el efecto milagroso de diluir las palabras apelotonadas en su boca y de pronto gritó:
—¡Baje doña Penélope! ¡Venga conmigo! Ay… ay ¡está muerto! —exclamaba balbuceante y restregándose por momentos los ojos.
—Pero ¿quién Imelda?
—Un vigilante de este Edificio.
—¿Cuál de los vigilantes mujer… cómo fue eso?
—Yo no sé nada doña Penélope… no sé nada —repetía Imelda muy alterada. Lo encontró en el estacionamiento el supervisor.
—Tranquilízate Imelda, trataba doña Penélope de calmarla, yo no creo que debamos ir para allá. Tú estás demasiado nerviosa y yo también, a menos que me lo soliciten por ser la Presidenta de la Junta de Condominio tampoco resolvería nada allí.
De pronto la conserje lloraba convulsivamente, doña Penélope sabía que el llanto la ayudaría a descargar su conmoción y la dejó sola unos momentos. Instintivamente sin poderlo evitar se asomó de nuevo. Todo igual. En ese momento el jefe policial informaba a los otros que el Médico Forense ya había salido de la medicatura y se dirigía al lugar. Cuando doña Penélope regresó a la cocina, la conserje se había calmado y consumido totalmente el tilo.
La despidió recomendándole que se fuera a su habitación y se acostara un rato. Sus labores y toda actividad de trabajo ese día en el edificio, estaban suspendidas.
—¿Y cuál se supone que sea la dificultad entre tú y El Pianista? Deberían entenderse muy bien siendo ambos artistas —decía Hermenegilda dirigiéndose a su amiga flamante estudiante de Bellas Artes próxima a culminar la carrera en ese año.
—Tenemos una diferencia radical —respondió tajante la aludida— él quiere tener hijos y yo, pisándole los talones a los cuarenta estoy convencida de que ya soy muy vieja para eso. A pesar de que, previamente, cuando lo conocí en España le mostré mi Pasaporte demostrándole puesto que no lo creía, que yo soy mayor que él. Sigue insistiendo en que eso a él no le importa en lo absoluto.
Greca no era su verdadero nombre. El inusual apodo le venía desde la infancia debido a sus aficiones artísticas. Hasta ella misma se decía Greca, firmaba así sus obras de arte y cualquier otra cosa excepto asuntos legales. Aseguraba que si la llamaban por su nombre verdadero le parecía como si no fuese con ella. Este segundo bautizo por allá en su lejana infancia lo desencadenó el incidente suscitado entre ella y su hermano mayor quien, orgulloso de su innata habilidad para dibujar retratos y caricaturas, se burlaba continuamente de su hermana, más hábil con la paleta. Ella se divertía pintando murales por toda la casa hasta que él la molestaba y empezaba la trifulca. Aquella mañana el abuelo, con su pasito corto y apresurado se acercó dispuesto a terminar la nueva disputa.
—Está bien, Leonardo Da Vinci… está bien. No pintaré nada en tus alrededores. ¿No será que tú lo que tienes es envidia? —ella le gritó.
—¡Estos muchachitos lo que andan buscando es una buena zurra! —amenazó el abuelo sacándose de la cintura la correa.
—Abuelo. Es que ella ya no deja pared en la casa que no empatuque con su pinturreteo. Será que se cree El Greco.
—¡Ajá! ¿Ese es todo el lío? Déjala quieta muchacho. ¿Por qué no puede haber también una Greca? Bueno pues, ella es la Greca de esta casa. Se acabó… ¿entendido? —recalcó.
Así quedó establecido el sobrenombre con el que artísticamente ahora la conocían, sus familiares también la identificaban con ese nombre y era como sus amigas la llamaban más de treinta años después.
—Qué simpático Greca —decía Hermenegilda riendo con ganas— ¿Qué te parece Violeta? Esta es la única mujer que yo conozco que no oculta en público su edad.
—Coincidencialmente —intervino Violeta con su eterno aire de intelectual—, justo anoche leí una frase de Oscar Wilde que le viene como anillo al dedo: “Toda mujer que revela su edad, revela demasiado de sí misma”.
—No comparto ese criterio —protestó la Greca— Los artistas revelamos siempre todo lo que somos y tenemos dentro. A la vista de todos allí donde no se conoce la existencia del pudor, nos desnudan nuestras obras de arte.
La madre de Hermenegilda las llamaba a la mesa recordándoles que se estaba enfriando el té que decidieron compartir esa tarde para escucharle contar a la Greca los pormenores de su última desdichada experiencia con el mecánico de su automóvil. Un caso más de lo que para le época popularmente se conocía como “atraco legítimo”. Se acabaron los eufemismos.
La Greca les explicó el mecanismo utilizado para estafarla por enésima vez, en un taller mecánico así como su desencanto por lo que ella percibía como falta de gobierno.
—Es inútil reclamar a las autoridades y menos a esos organismos burocráticos creados especialmente a tal fin. Te hacen perder un día completo y al final se hacen de la vista gorda.
Esta vez le tocó el turno a los frenos del vehículo. Apenas sintió que necesitaba aplicar el pedal casi a fondo para poder frenar, lo dejó sin demora en el taller precisamente especializado en frenos. La reparación resultó costosísima porque según le explicaron aquellos expertos, había que rehacer completo el sistema de frenado delantero y trasero. Adicionalmente se necesitaba reponer la Bomba de Frenos que también estaba dañada y era por cierto lo más oneroso. No tenía alternativa “los frenos no pueden dejarse para después” —pensó— y pagó el alto precio.
—¿Saliste del taller frenando perfectamente Greca?, preguntó Hermenegilda. Porque si soy yo, puedes estar segura de que no me llevo el carro. En la primera esquina me regreso.
—Frenaba estupendamente amiga. Pero es que la trampa está tan, pero tan bien hecha que sólo se manifiesta un poquito después —explicó.
Habían transcurrido tres semanas cuando la Greca, quien vivía en una zona alta estuvo a punto de sufrir un accidente grave y quién sabe si hasta fatal con su automóvil. No había manera de frenarlo bajando y por el contrario aumentaba cada vez más la velocidad. Con una inesperada destreza logró detener el vehículo utilizando el recurso del freno de mano y por girar bruscamente el volante a la derecha, en una decisión de fracciones de segundo, hacia una callejuela en subida de la cual nunca antes se había percatado. Inmediatamente algunos conductores que transitaban en el momento por el lugar y observaron sus desesperados esfuerzos por alertarlos al encender las luces intermitentes de emergencia, se detuvieron.
—¡Señora… señora! La felicito por su destreza en detener el carro —dijo un elegante caballero— No todas las mujeres son capaces de hacer eso… ¡Se ha podido usted matar!
Los inesperados y solidarios automovilistas le obsequiaron una bebida gaseosa para que pasara el susto del que ella intentaba también reponerse. No obstante ninguno hubiese sido capaz de percibir los latidos de su corazón casi palpables dentro de su boca.
El vehículo llegó colgado de una grúa a otro taller más cercano. La Greca esta vez tal y como le habían recomendado los conductores que la ayudaron, prefirió esperar allí en el sitio el diagnóstico y que fuese hecho en su presencia. Decidiría a posteriori cualquier reclamo a que hubiera lugar. Entretanto, inútilmente intentaba comunicarse por teléfono con su ex-esposo en busca de algún apoyo.
—Señora. Venga señora. —se oyó la voz del mecánico— Acérquese para que vea por usted misma. Este carro tiene dañada la Bomba de Freno.
—¡Imposible señor! acabo de hacérsela cambiar —remarcó ella con aire de suficiencia.
—Lamento decirle esto señora, pero de ser así la engañaron. Evito acusar a otro mecánico pero es que aquí no hay ninguna duda y me molesta además, porque por culpa de esos nos creen a todos iguales. Esta Bomba de frenos es la original del auto que viene de fábrica del mismo color del automóvil. Fíjese bien, es de un azul igual a toda la carrocería. ¿Verdad? Bueno, la de repuesto viene invariablemente en negro. Si se la hubieran cambiado tendría que ser de color negro.
Entradas relacionadas
La muerte de M. Fernández
El parque abstracto
Una vida en seis metros
La sacerdotisa de Thot, de Esperanza Theis (primer capítulo)
Microrrelatos de Natacha Sánchez Morales
Deja una respuesta Cancelar la respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.